
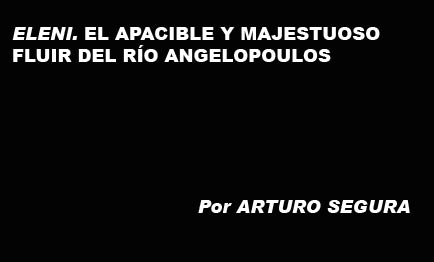
T. O.: Eleni. Producción: Theo Angelopoulos.Greek Film Centre-Ert/Attica Art Productions-RAI Cinema/Bac Films.Intermedias-Arte France (Grecia-Italia-Francia, 2004). Productora: Phoebe Economopoulos.
Director: Theo Angelopoulos. Guión: Petros Markaris y Giorgio Sivagni. Fotografía: Andreas Sinanos. Musica: Eleni Karaindrou. Decorados: Giorgos Patsas y Kostas Dimitriadis. Vestuario: Ioulia Stavridou. Montaje: Giorgos Triantafyllou.
Intérpretes: Alexandra Aidini (Eleni), Kilos Poursabidis (Alexis), Giorgos Armenis (Nicos), Vasilis Kolovos (Spyros), Thaleia Argyriou (Danái), Eva Kotamanidou (Cassandra), Grigoris Evangelatos (Profesor).
Color - 170 min. Estreno en España: 1-IV-2005.
Primera película de la trilogía que el genial Theo Angelopoulos (Atenas, 1935) ofrece sobre la historia reciente de Grecia. En esta primera entrega, la historia particular de su protagonista Eleni –maravillosa la debutante Alexandra Aidini– se ve fatalmente condicionada por la triste historia colectiva del país heleno durante el siglo XX. Un periplo errante, permanentemente transido por el dolor que, ya desde la niñez y sin familia, la lleva a sufrir la deportación con los griegos de Odessa, tras el triunfo de la Revolución bolchevique en 1919. A partir de ahí, el refugio en tierra de nadie, un embarazo prematuro de gemelos, el amor clandestino con Alexis en Salónica –el también debutante Nikos Poursanidis no le va a la zaga a su compañera de reparto–, el desgarro que le produce la obligada separación permanente de sus hijos, unas inundaciones, la invasión ideológica de todos los signos, la II Guerra Mundial, que la separa de Alexis, la posterior guerra civil, las represalias, la pérdida de los seres más queridos, la diáspora –América, Australia…–, la desesperación.
Siempre late bajo el cine del maestro griego, un reto más o menos implícito –más o menos explícito, según se mire–, que exige del espectador –especialmente del crítico– un esfuerzo de atención superior por desacostumbrado, quizá porque procede de otro lugar más remoto y fascinante, cual es el de la sabiduría, la cultura y la experiencia humanas. Por estos y otros motivos, comprimir analítica y satisfactoriamente una obra de Angelopoulos en unas pocas líneas siempre supone y supondrá una tarea estéril, dado el abismal grado de belleza e implicaciones que poseen su universo y su mirada. Como alguien ha conseguido expresar inmejorablemente: “Angelopoulos recrea el cine en cada película que rueda”.
Así pues, cabe afirmar que cada obra de Theo Angelopoulos se nos ofrece como una lección magistral compendiada de lenguaje cinematográfico no convencional. Obviando ese convencionalismo institucionalizado desde la industria norteamericana –primer plano, plano/contraplano, protagonismo endogámico del montaje, etc.–, y fundamentados sobre lo que Andrew Horton llama la imagen continua, zambullirse en Eleni, como en cualquier obra de nuestro director, es un tesoro sin fondo de sensibilidad escrita –esculpida, según expresión de Tarkovski– a través de una puesta en escena invisible, de planificación plenificada, de mayestáticos planos-secuencia, de pacientes panorámicas, de –según confesión del propio realizador–, una mizoguchiana utilización del tiempo y el espacio fuera de campo, de un sereno fluir de pasmosa naturalidad, en el que el tiempo y sus elipsis carecen de referencias ni transiciones; de una equilibrada concepción de la composición iconográfica, de un preponderante empleo del silencio o la música de raíz tradicional como decisivos constructores de drama y narración en imágenes...

Sin embargo, aunque decir esto ya supone mucho, no se le haría suficiente justicia de no caer en la cuenta de que, al igual que ocurre en otros realizadores –Wenders, Erice, o el propio Tarkovski.-, estamos de nuevo ante un claro ejemplo de universo personal que torna universal, en virtud de un estado ético íntimamente construido por la estética que lo constituye profundamente atractivo. Para ello, y como no podía ser de otra manera en un griego enamorado de su cultura, son la Tragedia, entendida como modelo y norma artística permanente, y una consiguiente conciencia trágica de la vida, los modos idóneos de expresión y revitalización continua en la representación, tanto de la historia colectiva, como de las particulares que le dan sentido.
