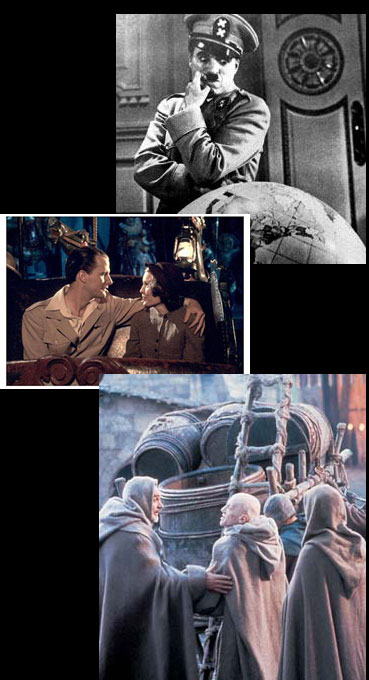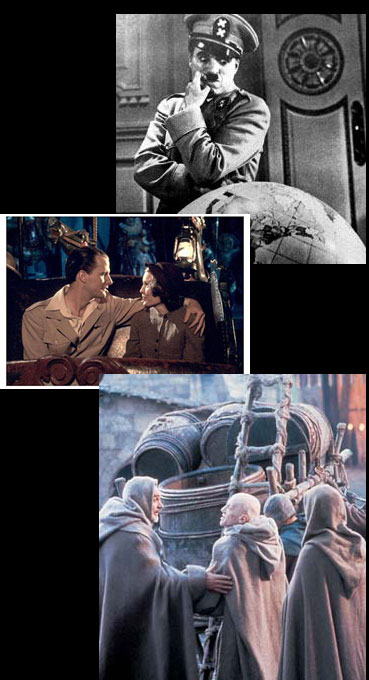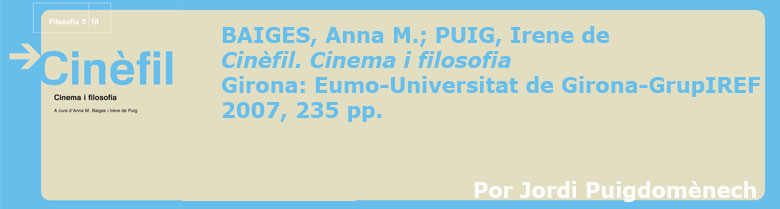
|
El estudio de las relaciones entre el cine y la filosofía poseen ya una larga tradición en España fomentada en base a los diferentes acercamientos que se han producido entre las dos disciplinas, ya procediera originalmente la iniciativa de una u de otra dirección. Muchos son los nombres de filósofos que se han aproximado al estudio en profundidad del cine; desde Julián Marías a Josep Ferrater Mora, pasando por José Luis López Aranguren, un nutrido grupo de pensadores académicos se ha interesado por los contenidos filosóficos de las obras de directores como Ingmar Bergman, Carl Theodor Dreyer o Akira Kurosawa. También son numerosos los cineastas profesionales españoles que han cursado en algún momento de sus vidas estudios universitarios de filosofía. Luis Buñuel, Álex de la Iglesia o Gracia Querejeta son buenos ejemplos de ello.
Los libros que regularmente se vienen publicando desde la segunda mitad de la década de los noventa certifican que las relaciones cine-filosofía cada vez interesan a más personas, circunstancia que se ve confirmada por el notable éxito de participación que han tenido recientemente el I Curso de Filosofía y Cine, organizado por el profesor Josep Maria Romero y el departamento de Filosofía Teorética y Práctica de la Universidad de Barcelona, a lo largo del último trimestre de 2007, o el I Congreso Internacional de Teología y Cine, organizado por el profesor Peio Sánchez de la Facultad de Teología de Cataluña los días 15, 16 y 17 de noviembre, con la presencia de Ermanno Olmi en la jornada de clausura del encuentro.
La propuesta del libro Cinèfil. Cinema i filosofia viene a encuadrarse en el amplio marco de las relaciones cine-filosofía, aunque su ámbito de estudio se ciñe en concreto a la experiencia docente llevada a cabo en las aulas de bachillerato en las materias de Filosofía e Historia de la Filosofía. Dado que según las autoras las nuevas generaciones perciben cada vez en mayor medida como una obligación cualquier acto de lectura y de reflexión impuesto desde el profesorado, la introducción del medio audiovisual en las clases puede favorecer la participación activa y voluntaria del alumnado, aun en aquellos temas que en principio habían generado rechazo cuando habían sido planteados desde la metodología tradicional.
|
Tomando como referencia las obras de algunos de los autores que se han ocupado previamente de las relaciones cine-filosofía —Christopher Falzón (La filosofía va al cine. Madrid: Tecnos, 2002), Julio Cabrera (Cine: 100 años de filosofía. Barcelona: Gedisa, 1999), Juan Antonio Rivera (Lo que Sócrates diría a Woody Allen. Cine y filosofía. Madrid: Espasa Calpe, 2004; Carta abierta de Woody Allen a Platón. Cine y filosofía, Madrid: Espasa Calpe, 2005)—, Anna M. Baiges e Irene de Puig desarrollan una línea docente de introducción a la filosofía siguiendo las pautas del currículo académico de las asignaturas de primero y segundo curso de bachillerato. Por tanto, su propuesta viene a ser como una programación de dos asignaturas que se puede adaptar a las necesidades de uno u otro curso, en la que se incluyen además una selección de películas —con títulos como El gran dictador (Charles Chaplin, 1940), Rey de Reyes (Nicholas Ray, 1961), 2001: Una odisea del espacio (Stanley Kubrick, 1968), La rosa púrpura de El Cairo (Woody Allen, 1985) o El nombre de la rosa (Jean-Jacques Annaud, 1985), entre otros films—, las correspondientes fichas didácticas y los criterios de evaluación necesarios para poder llevar a cabo el proyecto docente desde los criterios selectivos impuestos por la Administración, en lo que concierne a la enseñanza reglada.
|
|
Cinèfil. Cinema i filosofia incide, por tanto, en la línea abierta en 1995 por el Grup Embolic (A. Ferrer, X. García, F. J. Hernández, B. Lerma: Cinema i filosofia. Con ensenyar filosofia amb l'ajut del cinema. Barcelona: La Magrana, 1995), quienes lanzaron la que a día de hoy continúa siendo una de las propuestas más sólidas e innovadoras a la hora de incorporar en el aula una serie de ideas y problemáticas filosóficas concretas, en función de los personajes y de las situaciones planteadas en determinadas películas. Una forma de “mirar” el cine que, de algún modo, entronca con la veterana tradición de los cine-clubs que especialmente en las décadas de los sesenta y setenta proponían, tras la proyección de un film, el posterior debate sobre los temas presentes en él. La principal innovación introducida por los textos del Grup Embolic, o por la obra que ahora nos ocupa, consiste en que la metodología propia del cine-club tradicional es adaptada a las tendencias de las nuevas generaciones y planteada desde el rigor de la enseñanza reglada.
Sin menoscabo alguno de la originalidad del trabajo realizado por Anna M. Baiges e Irene de Puig —avalado, por otra parte, por la Fundación Privada Girona: Universitat i futur y por la Universitat de Girona—, cabe mencionar que desde hace más de una década existe otra línea de investigación abierta en lo que se refiere a las relaciones filosofía-cine, no abordada en el libro que aquí nos ocupa y que se halla más próxima al ámbito de los estudios universitarios que al de la enseñanza secundaria. Esta línea consiste no tanto en plantear temas de alcance filosófico en función de una película en concreto, sino en profundizar desde la óptica de la filosofía en la obra fílmica completa de un cineasta, como si de la obra escrita de un filósofo tradicional se tratara. Esta propuesta, avalada también por diversos grupos de investigación presentes en instituciones como la Universidad de Barcelona y la UNED, se halla asimismo cada día más consolidada y viene realizando con cierta regularidad estudios monográficos y publicaciones sobre cineastas, con la intención de llegar a convertirse en elementos de utilidad capaces de abrir nuevos caminos para aquellos que se aproximen al Séptimo Arte desde el ámbito de la filosofía académica.
|
|