
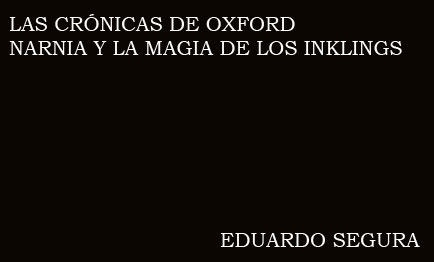
Clive Staples Lewis (1898-1963) fue uno de los grandes hombres que vivió el apasionante y terrible siglo XX. Profesor universitario, escritor e intelectual, converso y apologeta del cristianismo, Lewis (Jack, como le llamaban sus amigos) construyó un peculiar imaginario de profundas raíces inglesas, visibles especialmente en la que es su obra de creación más conocida, The Chronicles of Narnia. Amigo íntimo de John Ronald Tolkien, compartía con él, entre otras cualidades, una afinada sensibilidad para los idiomas y la literatura nórdica lato sensu , y esa aguda inteligencia sólo común a las pocas personas egregias “que en el mundo han sido”. A partir de 1926, año en que llega a Oxford y se inaugura tan especial amistad, Jack fue recorriendo paulatinamente la senda del redescubrimiento del cristianismo (pues, aunque en aquel momento se consideraba ateo, había sido educado en el anglicanismo).
A lo largo del camino que ambos anduvieron juntos, C. S. Lewis derribó dos arraigados prejuicios con los que había llegado a la ciudad universitaria, según él mismo confiesa en su autobiografía, Surprised by Joy: la prevención contra los papistas —término peyorativo con el que las confesiones nacidas tras la escisión luterana designan a los católicos—, y contra los filólogos. “Tolkien era ambas cosas”, escribiría en esa obra que está dedicada, precisamente, al amigo y colega, con la simpática humildad que es privilegio de las gentes sencillas, y que capacita para la mirada nueva; ésa que permite traspasar el siempre empobrecedor umbral del prejuicio.
Con el paso del tiempo, aquella relación contemplará el surgimiento de obras literarias como El Señor de los Anillos , las propias Crónicas de Narnia, algunas novelas de Charles Williams, e incluso amplios fragmentos de lo que se convertiría tras la muerte de Tolkien en El Silmarillion. Gran parte de estas obras evolucionó a partir de lecturas compartidas al calor del hogar, entre chascarrillos sobre la vida académica de la ciudad milenaria y chistes celebrados ruidosamente durante las interminables tertulias en las que los asistentes leían en voz alta sus propias creaciones, o se atrevían a avanzar trabajosamente, con la ayuda maestra de Tolkien, a través de las sagas islandesas, las Eddas o el Kalevala, leídas en la lengua original, mientras el humo de las pipas envolvía con su aura mágica a los tertulianos, y se extendían por la estancia los aromas de la cerveza y otros licores, arrebatados los espíritus a una época más arcana, quizá incluso más feliz.
Ese grupo de amigos, intelectuales más o menos vinculados al sistema Oxbridge, pero todos unidos por una profunda amistad e intereses personales comunes, se autodenominó primero los Coalbiters —del islandés kolbítar, “morder el fuego”, expresión aplicada a quienes se colocaban muy cerca del fuego a causa del intenso frío de aquellas latitudes— y, a partir de 1933, se convertiría en los célebres Inklings. Casi todos ellos habían luchado en las trincheras durante la Gran Guerra, y la mutua compañía les concedía un ámbito de profunda camaradería y rescate de los horrores de aquella hecatombe. Así,afortunadamente, entre conversaciones serenas, humo de tabaco y spirits , surgieron algunas de las obras más ilustres de la historia de las Letras: de los espíritus de hombres que habrían sido tildados de “políticamente incorrectos” en estos años de hipocresía falaz, prohibiciones y leyes tantas veces fatuas.

Han pasado los largos años, y los tiempos han cambiado. La vida ha ido perdiendo, al menos a primera vista, su inmediatez mágica, su radical carácter sobrenatural. Parece que lo prosaico se va imponiendo, como una marea aparentemente imparable, que arrasa a su paso modos de vivir la existencia mirando hacia arriba —al Cielo— y hacia adentro —a la propia alma—. La desaparición de las tertulias en pequeños y tranquilos cafés es uno de tantos síntomas de la pérdida del tempo lento con que aquellos hombres vivían sus existencias, de un modo más pleno, más ancestral. La ausencia de grupos reunidos en torno a temas de conversación e interés comunes, de calado intelectual más o menos profundo, ha quedado rubricada por la proliferación de los nuevos lugares de reunión. En la mayoría de ellos las voces quedan ahogadas por una música que ha devenido ruido ensordecedor, confusión, aturdimiento voluntario. Imposible encontrar en tales lugares paz y sosiego para la conversación y el intercambio enriquecedor.
Por eso, es en este contexto cultural —quizá por contraste— donde autores como Tolkien y Lewis aportan su luz propia. Ellos alumbraron mundos imaginarios que son el de todos los días, transfigurado por la mirada amable y esperanzada de quienes están convencidos de que «no todo lo que es oro reluce» —como escribió Tolkien de Aragorn—, de que hay en la realidad más de lo que aparece a los ojos —Frodo o Sam son dos buenos ejemplos, como lo es Gandalf— y que, por eso mismo, hay que educar la mirada, para que el ser humano aprenda a descubrir la esencia que esconden las apariencias, la Magia de la vida y la verdad inscritas en el alma de cada mujer, de cada hombre. Pues, no en vano, saber mirar implica saber amar. En ese proceso, que dura tanto como la vida misma, cada persona sigue buscando su propio rostro, los ojos que le permitan descubrir quién es en verdad, como sucedía en el mito de Psique —por cierto, y no es casualidad, una historia recontada por Lewis en su obra Till We Have Faces (existe versión española: Mientras no tengamos rostro, publicada por Rialp).
La invención imaginativa traía consigo, para los Inklings, el redescubrimiento de otros mundos que pudiesen arrojar luz sobre éste, que llamamos real. Los relatos devenían, así, hallazgos (del latín invenire, “encontrar, hallar”), nuevos territorios para el conocimiento —para el auto-conocimiento, en primer lugar—. Y de ese modo la metáfora, la radical capacidad de las palabras para designar la realidad que se nos presenta, en expresión de Mardones, “grávida de ambigüedad y polisemia”, convertía la poesía en medio no sólo de goce estético, sino en vehículo de epistéme , de conocimiento. Inventar mundos coherentes implicaba para los Inklings un aumento en la ciencia de este cosmos, y de cada individuo dentro de él. Existir en ellos a través de la lectura suponía llegar a ser más plenamente uno mismo; nada que ver con escapismos o evasiones infantiles en busca de Nunca Jamás. Los buenos relatos eran, para aquellos sabios de mentes perspicaces, vehículos de evasión, recuperación y consuelo, tal y como explica Tolkien en su ensayo Sobre los cuentos de hadas al hablar de los fines primordiales de cualquier buena historia.

