
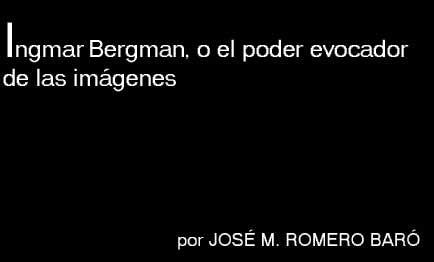
Tratar de Ingmar Bergman desde el punto de vista de la Filosofía les podrá parecer a algunos –con mentalidad quizás poco filosófica– una pretensión exagerada. A otros –quizás con más horas de reflexión, pero no tan familiarizados con el cineasta sueco– una ocurrencia forzada. Finalmente, confío en que a muchos otros –entre los que me cuento– se sentirán cómodos con los pensamientos que fluyen de manera natural y espontánea de la contemplación de las imágenes que Bergman sabe elaborar y presentar ante sus espectadores.
He incluido expresamente en el título que encabeza este escrito la expresión “el poder evocador de las imágenes”. Permita el lector que le indique porqué. Si tomamos el Diccionario, éste nos dice que evocar significa “traer alguna cosa a la memoria o a la imaginación”. Creo que es exactamente esto último lo que consigue Ingmar Bergman en su densa filmografía: evocar, traer a la imaginación ideas nuevas que no necesariamente se hallan presentes de una manera manifiesta en la obra. En este sentido, hay otra palabra que perfilaría algo más el significado de esa evocación: la sugerencia. En efecto, buena parte de la obra de Bergman tiene para muchos de sus incondicionales espectadores ese poder evocador, sugerente, e incluso inspirador, que hace meditar inmediatamente acerca de lo visto.
Hagamos aquí un breve inciso para hacer otra referencia a la Filosofía: la palabra imaginación deriva, como es obvio, de la palabra imagen y así lo hemos puesto de manifiesto al utilizar la expresión “poder evocador de las imágenes” diciendo que evocar significaba precisamente “traer a la imaginación”. Pero hay más: podemos dar a la palabra imagen un contenido más amplio que el suministrado por la vista, y hacer de la imaginación un momento intermedio en el proceso del conocimiento y un paso obligado para llegar al entendimiento, diciendo con Aristóteles que “el alma no entiende sin imágenes”. Así tendría su pleno sentido la expresión utilizada en el título de este escrito, pues la imagen cinematográfica sería sólo un instrumento para la intelección del mensaje que el autor nos quiere transmitir. De ahí que defienda –como he señalado al comienzo– la legitimidad del discurso fílmico para ejercer la reflexión filosófica, pues si el autor logra transmitir su mensaje y nos hace meditar con sus imágenes, ¿qué importa que el lenguaje no sea el usual? ¿Acaso no es inherente a la historia de la Filosofía su aparición nada circunstancial en los ámbitos de lo mítico, de la poesía, la literatura o el teatro...? ¿Quién dudará, en todo caso, que la experiencia estética es una vía segura para alcanzar a las regiones más profundas de la Filosofía y de la Metafísica?
Pero volviendo a nuestro discurso, prosigamos diciendo que entre la imaginación y inteligencia o formación del concepto hay todavía un hiato, una separación o distancia que se cubre mediante un proceso que no se da nunca de una manera mecánica, repetida por igual en cada en cada espectador y perfectamente idéntica en cada caso. Por el contrario, ese hiato entre la imagen y la comprensión intelectual –es decir, ese hiato entre la imagen que nos da primero el cineasta y el concepto que nosotros expresamos después mediante la palabra– se cubre en cada espectador de manera diferente, dependiendo de sus intereses, inquietudes, experiencias, circunstancias...

Este hecho le da a la obra artística un valor adicional que el artista conoce perfectamente y cuenta con él como gran aliado de su obra: el de ser reinterpretado (recreado) tantas veces como espectadores la contemplen. De ahí que, a mi juicio, la palabra “inspirar” –de la que deriva el “sugerir” que perfilaba el “evocar”– designe a la perfección el cometido principal del artista respecto de su obra: con ella (como instrumento) el artista ha de poner en movimiento la mente del espectador, haciendo nacer (concebir) en ella nuevas ideas (o conceptos), que serán distintas en cada imaginación y en cada inteligencia.
Pero la pregunta –clave a mi modo de ver– que hoy suscita la obra de Bergman para la Filosofía podría formularse quizás del modo siguiente: ¿cómo es posible que un autor (nórdico) tan alejado de nuestra cultura (mediterránea) pueda suscitarnos reflexiones que, a pesar de esa lejanía, nos parecen a nosotros tan cercanas y hacemos tan propias? ¿Es posible la inteligencia o el entendimiento profundo entre las personas (hombres o mujeres) más allá de las barreras idiomáticas y –peor aún– culturales? En definitiva: ¿cómo es posible que una vivencia particular y concreta (como tantas que nos presenta el director sueco), pueda llegar a tener validez universal? Respondiendo a esta última pregunta –y, con ella, probablemente a todas las demás–, creo que puede afirmarse (de nuevo desde la Filosofía) que sólo cuando lo concreto es auténtico (real) puede llegar a ser universal. Y esta es, sospecho, una de las características fundamentales del Bergman: su honradez (llevada hasta el escrúpulo) a la hora de reproducir situaciones que él mismo ha vivido constituye la condición de la autenticidad y, de ahí, la condición de la universalidad de su obra. En el sentido de esa honradez, Bergman es incapaz de alterar el más mínimo detalle que pudiera desfigurar el planteamiento original (real) de la situación presentada. Por tanto, nada es aquí superfluo: ni una imagen, ni una palabra. De modo que el espectador debe estar siempre muy atento para no olvidar ningún dato a la hora de recomponer la situación planteada y, por ello, en pocas obras como en las de ingmar Bergman conviene ver varias veces la misma película para comprenderla mejor. Y sin embargo, nunca es exactamente la misma película de la vez anterior, porque a menudo aparecen nuevos detalles o matices que antes se nos habían escapado, mejorando nuestras conclusiones o abriendo nuevas posibilidades de (re)interpretación. En este sentido, la obra de Bergman es una obra siempre sugestiva, siempre llena de significados que no acaban de agotarse. Como todo lo vivo. Quizás sea ello lo que la hace inmortal.

El poder evocador en torno a El séptimo sello
“Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como una media hora”. Con estas palabras del Apocalipsis (Ap. 8, 1), comienza la célebre cinta –sin duda una de las más conocidas– del cineasta sueco. La imagen que sirve de fondo a estas palabras es la de un cielo con lleno de nubarrones, cruzado por el vuelo reposado de un águila, que es el símbolo del apóstol Juan, inspirador –si no el autor– de los textos del Apocalipsis, que trata de las postrimerías o del final de los tiempos del reino de Cristo en la Tierra. En otras palabras, se trata de meditar aquí sobre “el fin del mundo”, para usar una expresión que designa una temática repetidamente tratada por el autor sueco.

