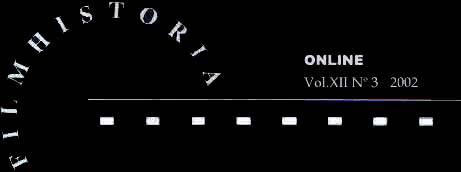
EL DESHIELO LLEGA AL TRÓPICO:
BARROCO REVOLUCIONARIO EN SOY CUBA (1964)
DE
MIJAIL KALATOZOV
RAFAEL DE ESPAÑA
La historia del cine está llena de películas cuya escasa repercusión a nivel de crítica y público no es óbice para que en el momento en que fueron concebidas no estuvieran sobradas de ambiciones o que, con el paso de los años, su estudio tenga una utilidad más allá de su contenido intrínseco. Un ejemplo típico es Soy Cuba / Ya Kuba, coproducción cubano-soviética dirigida por Mijail Kalatozov en 1964. Prácticamente ignorada en su momento en los dos países coproductores y escasamente citada en historias del cine posteriores, ha sido objeto de reivindicación a partir de una exhibición muy tardía en Estados Unidos, dónde impactó a realizadores como Martin Scorsese y Francis Ford Coppola, y que ha hecho que en la actualidad circule en vídeo y DVD con un estatus de cult movie.
Para explicar historia del cine, Soy Cuba tiene muchos alicientes. Por un lado nos permite situar las nuevas corrientes estéticas que cambiaron la rigidez del "realismo socialista" después de la muerte de Stalin y que se definieron, siguiendo el título de la novela de Ilia Ehrenburg, como "el deshielo". El georgiano Kalatozov (su apellido auténtico era Kalatozishvili) fue uno de los cineastas representativos de esta época que, para ser exactos, no duró mucho, pues las jerarquías de la URSS reaccionaron enseguida ante la amenaza que suponía para el sistema una excesiva libertad en materia artística. Tras haber pasado una severa cuarentena durante el periodo estaliniano y ya en edad madura (había nacido en 1903), Kalatozov consigue realizar en 1957 Cuando pasan las cigüeñas (Letiat Zhuravli), uno de los films emblemáticos del "deshielo" 1, entendido esto de la misma manera que en otros títulos contemporáneos, es decir, no porque se filtraran en él consignas heterodoxas ni mucho menos: era una historia de la "gran guerra patria" con todos los tópicos al uso, pero a diferencia de las que se rodaban diez años antes, ahora no había exaltación del jefe (de Stalin apenas se ve algún retrato), se prestaba atención a los conflictos personales/sentimentales y, sobre todo, se permitía una libertad formal como no se veía desde los buenos viejos tiempos del mudo [Fig. 1]. Como el calificativo "formalista" ya no era una peligrosa amenaza, Kalatozov y su operador Sergei Urusevski se entregaron a auténticos delirios estéticos, como la escena de la agonía del protagonista, por cuya mente desfilan las imágenes de una felicidad conyugal que nunca tendrá lugar. En Soy Cuba, el tándem Kalatozov-Urusevski llevará a la hipérbole más desatada sus experimentos formales.
 | 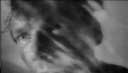 |  |  |  |
Fig.
1.- El delirio del soldado antes de morir en Cuando
pasan las cigüeñas. |
El otro rasgo diferencial de este film es su condición de colaboración entre dos países unidos, ya que no por el carácter, por la ideología política. Siendo la URSS el principal sostén del régimen castrista, parece extraño que no se hicieran más coproducciones entre las dos cinematografías; quizá la mala acogida de Soy Cuba es la mejor explicación a este interrogante. Debemos tener en cuenta que, en 1964, el ICAIC no había conseguido establecer todavía un sistema de producción regular: el único éxito nacional hasta el momento era Las doce sillas de Titón Gutiérrez Alea (1962). El film de Kalatozov se inscribe en un programa de coproducciones con los países socialistas europeos en los que estos aportan la mayor parte del equipo artístico y técnico, aunque se procura mantener una cuota de participación cubana: si en 1963 la URSS envía a Kalatozov (con Urusevski y el poeta Evgeni Evtuchenko), la RDA trae a uno de sus directores estrella, Kurt Maetzig, para Preludio 11 y los checos hacen lo propio con el desconocido Vladimir Cech, que firma Para quien baila La Habana. En realidad, ninguno de los frutos de esta colaboración es excesivamente valorado en Cuba, y cuando en la segunda mitad de la década el ICAIC considera que tiene encarrilada la producción nacional con obras tan emblemáticas como Manuela (1966), Muerte de un burócrata (1966), Aventuras de Juan Quinquín (1967), Lucía (1968), Memorias del subdesarollo (1968) o La primera carga al machete (1969), esas coproducciones que recordaban la dependencia del extranjero son drásticamente sepultadas en el olvido 2.
Finalmente, Soy Cuba sirve también para comprobar como el "neoformalismo" de los años del deshielo es un heredero directo de los alardes visuales de Eisenstein, Dovjenko o Pudovkin. La referencia más directa se da en el episodio de la revuelta estudiantil, con el descenso de los manifestantes por la majestuosa escalinata de la Universidad de La Habana, al final de la cual les espera la policía de Batista para reprimirlos mediante manguerazos de agua a presión: no hace falta ser muy observador para captar homenajes a Potemkin y La huelga [Fig. 2], y un poco más adelante el estudiante baleado por el policía no cae sino que sigue avanzando en una imagen reminiscente de la prosopopeya que pone punto final al Arsenal de Dovjenko. Pero la búsqueda formal de Kalatozov no se queda en la simple imitación de los clásicos, sino que los "pone al día" utilizando la tecnología del momento y las buenas prendas de su operador. De este modo consigue los dos planos-secuencia más espectaculares de la historia del cine: uno es al principio, en la escena que quiere mostrar la egoísta despreocupación de la burguesía cubana de 1959 a través de uno de sus escenarios emblemáticos, la terraza del recién construido hotel Habana Libre. La cámara se sitúa en el nivel más alto, sigue los movimientos de unos músicos y un locutor que parece presentar un desfile de modelos de baño; por mecanismos que el espectador no descubre desciende un poco y nos encontramos con un grupo de "gente guapa" tomando copas al lado de la piscina; siguiendo a una señorita en bikini acabamos con una toma subacuática, en el fondo de la piscina… y todo ello, por supuesto, sin corte ni truco de montaje [Fig. 3]. Otro movimiento de cámara "imposible" se da algo más tarde, en el entierro del estudiante, donde se asciende del nivel del suelo para entrar por una ventana en una fábrica de tabaco, donde los trabajadores despliegan una enorme bandera cubana, y se sale por otra ventana desde la cual el operador sigue filmando a la altura de un segundo piso sin que sepamos quien lo sostiene (el encuadre tiene una fijeza que descarta cualquier tipo de transporte manual) [Fig. 4].
 |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |
Fig.
2.- La manifestación estudiantil: escaleras y
manguerazos de raigambre eisensteniana. |
Estos dos planos asombrosos reflejan la voluntad del realizador de conferir al mensaje revolucionario tradicional (todos los episodios del film se refieren a los últimos momentos de la lucha contra Batista) una iconografía barroca que le debió parecer fuera de lugar en un país europeo pero totalmente acorde con el clima y mentalidad de Cuba. El último episodio, en que el campesino humillado se convierte en guerrillero, tiene un plano también muy largo en la apoteosis final, con la ingente masa de barbudos victoriosos listos para entrar en La Habana, con fondo coral de La Bayamesa. Sobre el acompañamiento sonoro a esa tensión visual que no afloja en toda la proyección, destaquemos que no sólo hay el recurso repetido al himno cubano sino también una voz en off engolada que, con sus textos de exasperado lirismo, no es tanto un contrapunto a la Eisenstein como un apoyo inevitablemente redundante.
Todo el esfuerzo que supuso Soy Cuba no fue demasiado reconocido por la crítica de su momento, por lo menos en el país de rodaje: "Con el título indígena de Soy Cuba, Mijail Kalatozov, Serguei Urusevsky y la señora Belka Fridman [la jefa de producción soviética, n.d.a.] han estrenado su primer film rodado entre nosotros y, francamente, esperamos que la receta no se repita, al menos con tal fórmula; porque esta obra, de la que esperábamos algo, ha resultado una total defraudación, un estrepitoso fracaso artístico, en medio de un formalismo tremebundo y alucinante, plasmado por la cámara de Urusevsky con el objetivo de ángulo ancho y negativo infrarrojo. En lo adelante, a lo largo de esta reseña, cuando mencionemos a algunos de los realizadores de Soy Cuba, estaremos incluyendo a todos y, por supuesto, a la caricatura de guión cinematográfico de Enrique Pineda [Enrique Pineda Barnet, co-guionista cubano; n.d.a] y Evgeni Evtushenko. (...) ¿Pero hay un final? Hay toda una posición deportiva en los realizadores de Soy Cuba que refleja el superficialismo con que se han acercado a una realidad demasiado cercana y conocida para resistir la suplantación. Los hechos históricos han sido reflejados anecdóticamente, y esto no es malo, pues la imaginación de un creador, su poesía y libertad, pueden suplir la ausencia de rigor. Pero el carácter del film, que no es abiertamente ficción, sino aproximación documental, ha olvidado aquel espíritu tras la anécdota, la fuerza vital que promovió el material del tema. Nuestros espectadores, que han visto mucho cine, intuyen que ese carácter no es ajeno. Que nada fue así. Que nada pudo ser así.". Este texto, que como se ve no mostraba gran entusiasmo, llevaba por título un significativo "No soy Cuba" 3.
 |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |
Fig.
3.- Selección de planos del larguísimo plano-secuencia
del hotel del primer episodio de Soy Cuba. |
El crítico mexicano José de la Colina dio (desde Cuba) una opinión algo menos agresiva pero igualmente negativa: "Soy Cuba no es un film de personajes, sino de símbolos. En él no hay estudiantes, obreros y campesinos, sino el Estudiante, el Obrero, el Campesino; es decir, ideas generales sobre esas realidades particulares, simbolizadas por enormes figuras de titanes. Todo tiene dimensiones titánicas gracias a la supresión de contradicciones y matices y al uso oblicuo, en contrapicada, de lentes gran-angulares de 9 milímetros. El resultado es una idealización tal de la realidad que resulta imposible reconocerla. La lucha revolucionaria cubana se ve como un duelo de gigantes que se desarrollara en el cielo mitológico de la Capilla Sixtina. Todo esto se debe, no sólo a una excesiva sintetización en el argumento, sino también concepción en imágenes. (...) La revolución cubana contiene de por sí todas las posibilidades de exaltación. Añadir a eso una forma exaltada, artificialmente exaltada, sólo podía conducir a esta película gigantesca que es también una gigantesca equivocación. Durante más de dos horas la pantalla está arrojando sobre el espectador una violencia de imágenes desmesuradas, gárgolas y esfinges que se van acumulando ante él, abrumándolo, venciéndolo, en lugar de convencerlo y emocionarlo" 4.
Otros eran más benévolos pero acababan cayendo en el sarcasmo: "La fotografía de Urusevsky, que ha olvidado sus logros anteriores seducido por una épica alucinante, está plagada de reiteradas panorámicas y de incesantes movimientos que nos hacen pensar que a su cámara le encanta bailar el twist" 5. No obstante, debemos advertir que esta sorna hacia la parte visual es un caso aislado, ya que el trabajo de cámara fue lo único que recibió elogio unánime: "La fotografía notabilísima, con acusados valores plásticos, más el sonido con excepcional relevancia, casi siempre, son méritos primeros de Soy Cuba" 6; "Por vez primera el paisaje cubano visto por la cámara plástica de Serguei Urusevsky, ha alcanzado en el cine una dimensión distinta. De igual modo se ha utilizado un lente (el 9.8) que nunca antes se utilizó en el mundo. Esos son elementos formales, pero el carácter enfático de dar al mundo una estampa de cómo luchó y cómo venció el pueblo cubano en su batalla contra las fuerzas oscuras de la tiranía, es lo más importante, lo más definitivo"7.
 |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |
Fig.
4.- Los funerales del estudiante. |
Aunque no hemos conseguido ninguna reseña soviética, parece que la reacción tampoco fue muy entusiasta y apenas tuvo distribución. Desde luego, no contribuyó a animar la carrera de Kalatozov, que hasta su muerte en 1973 sólo pudo completar dos títulos más, aunque por lo menos el segundo consiguió cierta repercusión internacional al ser una coproducción italo-soviética hablada en inglés y con un reparto que incluía a Sean Connery, Claudia Cardinale y Peter Finch: La tienda roja (The Red Tent, 1971), sobre la accidentada expedición de Nobile al Polo.
Es
evidente que la recepción crítica estuvo marcada por una incapacidad
para asimilar la forma que se había dado a un fondo que, para la mayoría
de los cronistas habituados (consciente o inconscientemente) a los modos tradicionales
del realismo socialista debía tener una representación más
lineal y no irse por las ramas de la floritura visual de estos soviéticos
demasiado "descongelados". Desde una perspectiva actual y apolítica,
esta parte técnica se ve muy por encima de los medios de que disponía
el cine en general y los países socialistas en particular (en Hollywood,
el plano más parecido a los que hemos comentado antes sería el del
comienzo de Sed de mal / Touch of Evil de Orson Welles, aunque se
queda corto). No es extraño que cineastas americanos que vieron la película
en los años ochenta quedaran sorprendidos por los alardes de Urusevski
e intentaran reproducirlos en escenas como aquella de Uno de los nuestros
(Goodfellas, 1990) en la que Scorsese sigue la entrada de sus personajes
en una sala de fiestas, plano de notable atractivo visual pero que al estar resuelto
con tecnología hollywoodiana de última generación no puede
impresionar tanto como los de Soy Cuba, cuyos medios de producción
eran los cubano-soviéticos de los años 60.
![]()
![]()
NOTAS Y REFERENCIAS:
1.
El historiador español Carlos Fernández Cuenca señala como
en el Festival de Cannes de 1957,donde recibió la Palma de Oro, Kalatozov
fue visto erróneamente como un "joven valor", cuando su primera
película era de 1930. Cine soviético del "deshielo"
(Madrid: Filmoteca Nacional, 1965), pp. 27-28.
2.
Michael Chanan, The Cuban Image. Londres: BFI, 1985, pp.130-131.
3.
Luis M. López, "No soy Cuba", en Bohemia, 2 de agosto
de 1964.
4.
José de la Colina en Revolución, 10 de agosto de 1964.
5.
Teruiz, "Urusevsky baila el twist", en Revolución, 5 de
agosto de 1964.
6.
José Manuel Valdés-Rodríguez, "Soy Cuba, film
notable por la fotografía y sonido", en Cinema, 30 de agosto
de 1964.
7. Mario Rodríguez Alemán: "Soy Cuba en el cine cubano", en Diario de la tarde, 3 de agosto de 1964.
![]()
![]()