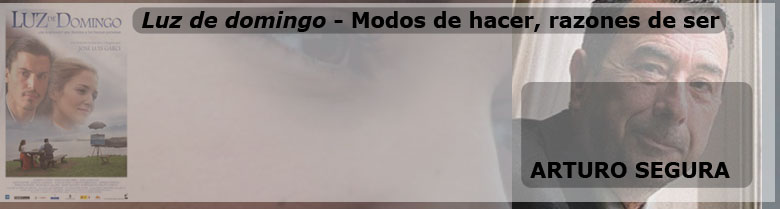
|
Decir que el cine de José Luis Garci no es original porque ya no ofrece nada nuevo, que es arcaico o que representa una involución anclada en el más rancio clasicismo cinematográfico, constituye modos diversos de referirse a un mismo fenómeno. Un fenómeno atribuible, por su parte, no tanto al director madrileño, cuanto a terceros, receptores de su obra. Desde hace un par de décadas, la consciente permanencia estilística del cineasta suele implicar y excitar una insistente fijación -muy relacionada con la aversión- de gran parte de la crítica. Y cabe decir que dicha situación ha encallado. La verdad es que cada uno está en lo suyo: uno -el que menos debe ceder-, por coherencia; otros, por incomprensión. Ninguno de sus detractores niega la solvencia de Garci como director cinéfilo, culto y de cierto talento formal. Pero apenas alguno de ellos logra o quiere ver nada más allá de dicha corrección. Parece que el hecho de ser fiel en estos tiempos a una manera vieja y esplendorosa de hacer y concebir el cine no fuera mérito suficiente sino, más bien, demérito. Pero, aun siendo esto mucho delito para sus detractores, lo que para ellos parece ser su pecado imperdonable es el modo en que se enfrenta a los temas elegidos. Todo en Garci -fondo y forma; ética y estética; historia y relato-, es pretérito. Y eso, en su opinión, por inexplicable, resulta inaceptable. Según esto, el hecho de que el realismo pictórico contemporáneo -Antonio López, Amalia Avia y tantos otros- siga los modos tradicionales en pleno apogeo institucional -que no popular- del arte de lo efímero, habría de ser razón suficiente para su insignificancia. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Su maestría y validez artística es tal tanto hoy como lo será mañana.
Sencillamente, Garci vive encadenado a un veredicto de culpabilidad: su razón de ser como artista comporta su misma condena. Y así, encallados, mientras su cine siga siendo analizado desde parámetros ajenos a aquellos por los cuales se rige, nunca será inteligible. Además, por si esto fuera poco, dado que las producciones garcianas más discutibles -en especial Historia de un beso o Ninette-, poco ayudan a corregir esa inmovilidad de criterios, el desinterés deviene desprecio. Por todo ello, no es extraño constatar que su cine quede ubicado en los arrabales del actual cine hecho en España. Denigrar a Garci ha tornado cómoda convención.
Y si, como digo, es así para buena parte de la crítica, el público mayoritario no le va a la zaga. Aunque con frecuencia divergentes, sus disgustos sobre la obra de este director suelen ser coincidentes. Cada cual tiene sus motivos. Buena parte de la primera lleva años menospreciando a Garci por las razones arriba dadas -y por otras que conducen a otros derroteros-, como si el mantenimiento de la admiración, la devoción o, siquiera la idea de fidelidad al mito, fueran actitudes imperdonables y caducas en un hijo, que eso es el director respecto de los maestros a los que reverencia. Y todo ello ante la desidia y pasividad del segundo grupo, esa ingente masa de espectadores entregados al cómodo, rutinario, paupérrimo, programado, decadente y vertiginoso ceremonial del olvido y el escapismo en que se ha convertido el entretenimiento cinematográfico. En contra de Gombrich, según el cual el verdadero arte -una permanencia, es decir, un pasado en presente permanente- debía ser popular, a las masas de hoy se les está negando la vinculación con toda herencia cultural. Lo que en la actualidad es entendido y ofertado como la democratización de las artes, en realidad no suele ser sino la vulgarización del entretenimiento. Y es que el cine de Garci, en tiempos masivo, hace tiempo que se convirtió en un creciente problema generacional, con todo lo que ello implica. Muchos son aún los aficionados maduros que ven sus películas pero, a buen seguro, muy pocos los jóvenes nacidos en y tras los años de esa misma transición de la que fue privilegiado cronista, los que hoy en día tienen interés por conocer su nombre a través de su filmografía.
|
Ahora bien, lo que ocurre es que esto tampoco es original. Aunque pequeño, se trata en realidad de un nuevo acto ritual del mundo del arte en que escenificar su particular damnatio memoriae -esa modalidad romana de condena al ostracismo, en la que todo vestigio de los considerados traidores al Imperio era destruido-. De hecho ¿cuánto asumido denuesto y reprobación han sido contradichos por el tiempo y el rigor? Caravaggio, Dreyer, Van Gogh, Vermeer, Bach, Ford, Cézanne, Klimt, Schiele, Botticelli… largamente ignorados, hoy genios indiscutibles, se nos han revelado en el discurrir del tiempo como guadianas ocultos bajo los meandros de la historia de las artes. Parecería que un singular purgatorio les quedara reservado en esta tierra a los artistas. Bien es verdad que Garci no es un genio equiparable a aquéllos, pero no lo es menos que el ejercicio de la justicia consiste en la retribución de lo que a cada uno corresponde según sus obras. Y las de Garci podrán ser objetables, incluso erráticas, pero en absoluto baladíes -si exceptuamos muchos tontos pasajes de la tonta Ninette-. Denigrado o no, es innegable que la polifacética personalidad de Garci va haciendo historia. Ahí va quedando, por ejemplo, el fecundo goteo interpretativo de actores de carreras -que no talentos- apenas considerables que, al toparse con uno de sus cuidados guiones y su eficaz dirección de actores -dos de sus grandes virtudes-, han sabido aprovechar la oportunidad y dar la talla. Casos como los de Cayetana Guillén Cuervo, Beatriz Santana, Lydia Bosch, Iñaki Miramón, Fernando Guillén Cuervo, Carlos Hipólito, el mismo Alfredo Landa y un largo etcétera, quizá sean paradigmáticos a este respecto.
|
|
Es evidente que los modelos del cineasta ya no proceden de la frecuencia marcada por la moda o la ideología, y mucho menos por las corrientes estéticas y el mercado. Hace tiempo que el destape -con permiso de Ninette-, la transición y el partido comunista quedaron atrás. Aunque asumiendo los riesgos de su condición de nostálgico, siempre ha preferido frecuentar compañías estables. Por eso no es de extrañar que su referencia permanente e irrenunciable sea John Ford: Garci gusta de ponerse listones muy altos. Y, puesto a ser atacado, prefiere morir rodando por gratitud y fidelidad a uno de los grandes. Como todos los artistas geniales, Ford también podía llegar a hacerse difícilmente comprensible con su permanente insistencia en peculiares tics y manías, así como con tantos temas recurrentes, constantes y motivos comunes que configuraban todo un universo particular. Lo que parece ser ignorado es que, de un modo especial en el caso del cine, tarde o temprano, tal universo está siempre llamado a ser compartido y habitado. El imaginario personal puede así ir tornando imaginario común. Casi sin advertirlo, los primeros aficionados -Garci- pasan pronto de ser invitados en casa ajena a ser inquilinos, para terminar formando parte de un hogar común, familiar, que poco después resulta imposible abandonar. Y es que el gran problema de esta incomprensión crónica de la que Garci es sólo una víctima, quizá hunda sus raíces en un problema crónico de gran escala, a saber: las heridas infligidas al alma humana por la modernidad. El XX también será recordado por ser el siglo de la inocencia artística definitivamente perdida. Y ello implica y comporta el progresivo olvido del romanticismo, en tanto que actitud existencial, la banalización del sentido trágico de la vida, de la conciencia mítica, de la vinculación inherente a un sentido misterioso y sagrado de la existencia… Un alto precio a pagar, por tanto, el de estos valientes e insensatos resistentes.
Y es que Luz de domingo se sitúa con gusto, más que ninguna otra de sus obras, en territorio fordiano. Hoy día ello equivale a decir en ruta, si bien aún no olvidada, sí poco transitada -cuando no, de hecho, ya abandonada-. Sin embargo, en contra de lo que pudiera pensarse, tras ello asoma una circunstancia favorable. Quizá los senderos de un territorio sin dominios sólo pertenezcan a los que de algún modo conservan el espíritu indomable de los pioneros, de los irreductibles vinculados a la tierra sobre la que pretenden vivir y morir. Y es que los últimos combates en la soledad del desierto siempre constituyen y justifican una sugestiva razón de ser de los audaces.
Ya desde su arranque, el argumento de la película resulta ser una explícita declaración de intenciones: la llegada en diligencia de un joven forastero docto en bonhomía y en leyes a un perdido pueblo asturiano, sin más derecho ni orden que el impuesto por el miedo y el silencio, no puede tener mejor anclaje que Pasión de los fuertes o, de manera aun más evidente, El hombre que mató a Liberty Valance, referencia vertebral de toda la cinta.
Pero en este planteamiento de la historia también hay lugar para otros acentos y referencias. Así, la secuencia de la romería está concebida tanto a modo de prólogo del resto de la narración, cuanto de presentación de los personajes. En virtud de la característica puesta en escena garciana, somos colocados en el tiempo -primera década del siglo XX español-, y el espacio, ubicados en una Asturias castiza que, más tarde, en virtud del mérito de los actores secundarios y del contrapunto de las cómicas secuencias costumbristas que corren a su cargo -en especial de unos divertidísimos Kitty Manver y Manuel Galiana-, se irá revelando como hogar de acogida, convivencia e integración de forasteros. Delicada lección de realidad y evidencia para ciegos localismos. En esta presentación de los personajes es perceptible ese toque característico, peculiar, propio del cineasta. Un toque que, según su tratamiento formal, pudiera vincularse de manera remota al aire campestre del realismo poético francés del Jacques Becker de Paris, bajos fondos o el Jean Renoir de Una partida de campo, pero que en realidad se debate en una endeble cuerda floja entre la naturalidad y un excesivo formalismo pretendidamente costumbrista. Tal equilibrio no pasa de dejar la impresión de estar tan demasiado elaborado que corre el riesgo de conseguir el efecto opuesto al deseado: el acartonamiento y la falta de naturalidad. Por ello, Garci muestra más sus mejores maneras en las distancias cortas y los duelos interpretativos que en los planos generales o en los movimientos de grupos, un tanto carentes del creativo aliento documental tan propio de los franceses. Por eso, será interesante comprobar cómo solventará, en tanto que director más proclive a la literatura, a los diálogos, y a los interiores y decorados, el nuevo y ambicioso reto de su próxima producción, en torno a la Guerra de Independencia.
|
La puesta en situación sirve, pues, como fresco del paisaje humano que más tarde irá viviendo en pantalla. Pronto, la realidad de Cenciella se irá apoderando de la historia, al tiempo que correspondiendo con la implícita verdad de la comunidad retratada: el aparente orden que sólo puede proceder del miedo y el silencio servil constituye el prolegómeno del caos suscitado por la brutalidad y la represalia, la hipocresía, la coacción, el chantaje, la mentira, la conveniencia, la cobardía… Como en la inmortal película de John Sturges, el joven Urbano habrá de enfrentarse a una verdadera conspiración de silencio, en la que, al igual que Spencer Tracy, tendrá que ganarse el respeto de los bellacos a fuerza de fe en la justicia, solitaria fortaleza, ausencia de venganza y paciente e inteligente espera.
Será a partir de aquí cuando seamos testigos de un proceso que augure una suerte de transición hacia un tiempo de cambio, procedente, a su vez, de otro previo, ya en extinción: ¿y qué puede haber más genuinamente fordiano que esto? Las verdaderas intenciones y artimañas de los caciques becerriles, con su alcalde don Atila a la cabeza -formidable Carlos Larrañaga, compositor de un malo antológico, odioso en su perversa depravación-, así como la vileza de sus propios hijos, están tejidos en un crescendo que culmina con el acto de lesa crueldad contra Estrella -Paula Echevarría-. Lesa crueldad, empero, ya cometida: reveladoras las amargas lágrimas y el elocuente silencio de Regina -Mapi Sagaseta.
|
|
Y de nuevo Ford. Tanto el alcalde como sus retoños parecen trasuntos de los bribones creados por Lee Marvin, Lee Van Cleef, Eli Wallach o Walter Brennan en las obras fordianas mencionadas arriba. Tras el turno de éste, será el momento de los chorizos. Sin embargo, de manera un tanto insospechada, y avanzado el relato en un interludio epistolar, sabremos que, de manera similar a como ocurría en El Gatopardo de Visconti, las cosas habrán cambiado para seguir como estaban. El hecho de que los chorizos apenas tengan voz, o de que no cuenten con representación efectiva en los órganos de poder es irrelevante porque, una vez alcanzado éste, serán émulos de sus predecesores. ¿Qué directores españoles se habrían resistido a conducir esta historia hacia el territorio de la lucha clases, al burdo antagonismo maniqueísta? ¿Cuántos se habrían mantenido al margen de un enfoque ideológico y del tópico estereotipo?
En realidad, a Garci le interesan otras cuestiones. Él prefiere desarrollar la historia de amor -que no simple romance- entre Urbano y Estrella; detenerse en la figura de ese joven hecho a sí mismo, paciente, amante desinteresado, constituido por una infrecuente integridad, recio y templado, incapacitado para el odio y el rencor… Buscar en la historia de Juaco el indiano -estupenda la sobria despedida del cine de Landa-, parte de cuyo pasado va desgranándose en sus intensas e íntimas charlas con Parrula, la atractiva uruguaya -Andrea Tenuta- sobre una New York ya entonces llamada a ser capital del mundo. Prefiere hablar a los españolitos del siglo XXI que quieran prestar oídos sobre nuestros hirientes defectos endémicos; mimar el personaje de don Ramón el médico -amable Fernando Guillén Cuervo-, testigo silencioso y sustituto del naciente sensacionalismo mediático por cuanto, en contraste con la historia de Liberty Valance, es capaz de preservar en su relato la memoria real de la historia de Cenciella…
El mito del Oeste se nos revela en Luz de domingo como una permanencia atemporal, ya sin tierra propia, pero localizable en su aplicabilidad. La sabia pasión de Garci nos demuestra que el mito también vive en forma de western e historia de frontera en el pasado de Asturias y de todo nuestro país ¿por qué no? Exclusividades del mito. Del mismo modo que El Crack era cine negro traducido a castizo madrileño, lo que Garci hace con Luz de domingo es un western con sabor acantábrico. Parece, en suma, que, guardando una cierta coherencia con los inicios de su trayectoria, persistiera en él una aguerrida voluntad de mantener viva una cierta vocación de depositario recreador de una España próxima que, si bien ya perdida o en peligro de extinción, desde el punto de vista cinematográfico todavía hoy adolece de descubrir su propia épica cinematográfica, su particular sentido mítico. Lo cierto es que en Garci late un vigoroso bardo. Por esta razón, bajo las imágenes de Luz de domingo -así como de El abuelo, La herida luminosa, You´re the One, Tiovivo c. 1950…-, resuenan las palabras y deseos tantas veces expresados por el filósofo Julián Marías, según los cuales era asignatura pendiente del cine hecho en España -¿por vergüenza?- sumergirse en la historia del país que en un tiempo lejano fue metrópoli, para cerrar heridas, reconciliarse consigo mismo y concretar sus propios y escasos mitos. Ardua tarea, por lo demás, por cuanto éstos son sometidos de manera creciente a severa desmitificación.
¿Posibles errores? Los hay. Por ejemplo, a pesar de que Álex González llega a estar convincente, quizá Urbano era un personaje más apropiado para un actor más maduro y carismático, con más rodaje existencial. Por ejemplo, el innecesario cierre de la llegada a una virtual New York que, por lo demás, resta fuerza dramática, emoción y verosimilitud al final del relato, rompe el tono de una tierra mítica que hasta entonces ha sido conservada y demostrada en el recuerdo y en la palabra…
Pero, en cualquier caso y en definitiva, muchos son los pasajes de ida y vuelta en Luz de domingo. De ida, porque conducen al mejor Hollywood; de vuelta, porque refieren a la propia obra garciana. Ahí quedan las huellas del cine negro y, por tanto, de El Crack, resucitadas en la figura de Juaco: como ya se ha venido apuntando, es innegable que en la historia de este tipo duro, parco en palabras y obras, escéptico, justiciero, protector, pragmático, apasionado aficionado al boxeo, y con tanto pasado a sus espaldas como perplejidad ante el misterio de la maldad humana, hay mucho del detective Germán Areta que el mismo Landa interpretara en las dos entregas rodadas hace ya más de 25 años. Por eso, a modo de vasos comunicantes, de nuevo es identificable en ambos una desdoblada dimensión del mencionado Spencer Tracy de Conspiración de silencio -referencia en un primer plano de El Crack 2- y -¿cómo no?- de las creaciones detectivescas de Raymond Chandler -Philip Marlowe- y Dashiell Hammett -Sam Spade-, inmortalizadas en pantalla por Humphrey Bogart, verdadero icono del director madrileño… Pero ¿qué decir, además, de los guiños a la obra fordiana -y a sus amantes-? La melodía de la caja de música es la de la inolvidable I´ll take you home again Kathleen, motivo musical de una de las mejores secuencias jamás rodadas por Ford, en Río Grande. Y la indeleble huella de El hombre tranquilo, presente a partes iguales en la emigración y la inmigración americana, en el recuerdo del casamentero Michealeen O´Flynn -Barry Fitzgerald-, que la tutela celosa de Estrella y el ritual impuesto a Urbano por Juaco nos recuerdan; en la casi inadvertida escena del agua bendita ofrecida por Urbano a Estrella en la iglesia, en el viril pulso entre los dos pretendientes de la chica, en la tensión cortante de la taberna... Gracias a guiones así no puede quedar más claro que la cinefilia, entre otras cosas, consiste en un fecundo juego de espejos. Nada es casual en Garci, y sí mucho causal. Nada gratuito, y sí mucho gratificante. Gracias sean dadas.
|
|



